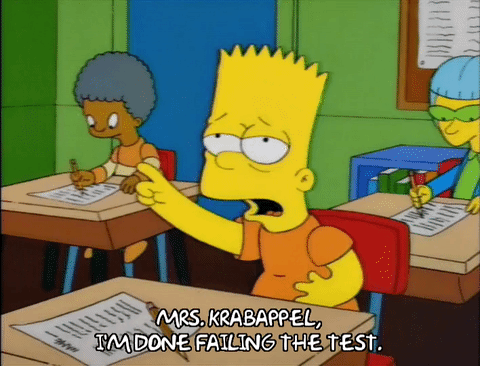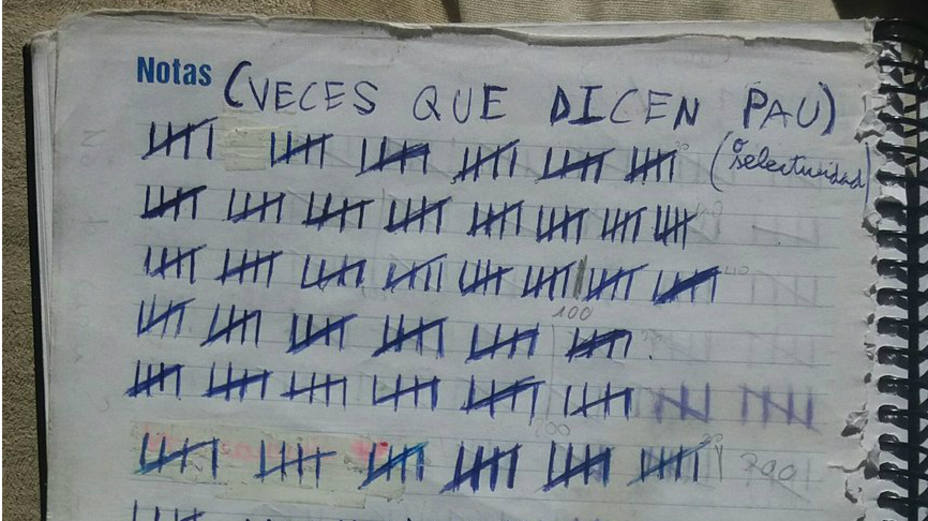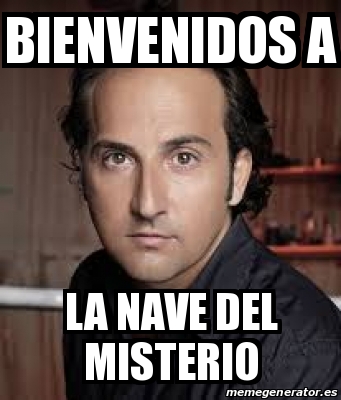Yo no soy gamer. Sí, tengo algunas consolas y me gustan los videojuegos, pero soy más bien casual. Aún así, da igual. Esta entrada no es sólo "para vosotros, jugadores", sino que va dirigida a todo el mundo que quiera alcanzar sus objetivos este año, pero que no encuentra más que dificultades. Espero que esta publicación os pueda ayudar a "desbloquear" esos logros.
Si es que la vida puede parecer compleja, pero en verdad no es más que un videojuego. No, no me refiero a que estemos en una simulación, ese debate para otro día. Quiero decir que hay muchas cosas de los videojuegos que se pueden aplicar a nuestro día a día.
Por ejemplo, el damage boost. Cuando un enemigo nos alcanza con un ataque, nuestro personaje empieza a parpadear unos segundos. Sí, nos han dañado, pero en ese breve instante, justo después de recibir el golpe, ¡somos invencibles!
Algo similar nos sucede en esta época del año. El 2021 se acabó, y nos ha hecho mucho daño. Seguro que teníais planes que no habéis logrado por culpa de circunstancias externas (#Pandemia). Pero cuando un año termina, otro comienza inmediatamente después. El 2022 nos dá esperanza, y nos motiva a retomar todos los propósitos que no conseguimos el año anterior.
Esa motivación nueva y fresca es el damage boost. ¡Pero cuidado! No durará siempre. Tenemos que aprovecharlo ahora, o lo perderemos. ¡Por eso, hoy os traigo 5 consejos para aprovechar el damage boost de Año Nuevo y desbloquear todos tus logros! Seguid leyendo si queréis saber más, pero antes, las estadísticas dicen que sois más pronpensos a compartir esta publicación y a seguirme si lo digo ahora antes que al final, así que... Lo dicho.
¡Todos los botones están en el lateral derecho! Podéis seguirme en el Blog, para no perderos nada; en Twitter, donde aviso de nuevas publicaciones y subo cosas un poco aleatorias; y Wattpad, que tengo un poco abandonado pero lo retomaré antes de lo que pensáis. De hecho, ¡ya hay novedades en él! Ahora sí, os dejo con los consejos:
Número 1: Despeja la mente y piensa en tu propósito
 |
| Imagen de Ernesto Rodriguez en Pixabay |
Os pongo en situación con un videojuego de plataformas que seguro todos conocen: el Mario Bros. Imaginaos que tenemos un goomba delante que nos pilla por sorpresa y nos daña, haciéndonos chiquitos. ¿Ahora, qué?
Hay gente que en estos casos entra en pánico y corretea por toda la pantalla como pollo sin cabeza. ¡Pero así no se aprovecha el damage boost! No, lo que hay que hacer es mantener la calma y pensar en nuestro propósito: derrotar a ese goomba.
Volviendo a la vida real, tenemos que sentarnos y decidir, con calma, cuáles serán nuestros propósitos para el nuevo año. Puede ser uno o varios, como ser más sano, aprobar el curso, aprender un nuevo idioma, etc.
Os recomiendo que los escribáis en una tabla con tres columnas. La primera de ellas serán los "Propósitos". En papel o en digital, eso no importa, pero, si lo hacéis a mano, que sea con lápiz. Es probable que necesitéis rectificar en algún momento.
Número 2: Fija tu objetivo
 |
| Imagen de Dilan arezzome en Pixabay |
Ahora ya tenemos nuestros propósitos, y normalmente la gente suele terminar aquí, y ese es el problema. Los propósitos son muy abstractos y ambiguos. No nos valen con decir "quiero matar al goomba". ¡Hay que pensar el cómo!
Este paso es el que más varía de persona a persona. Para matar a un goomba, por ejemplo, podemos saltarle encima, o hacerle un salto bomba, o lanzarle una bola de fuego... Cada uno escogerá la opción que más le convenga dependiendo de su situación.
En la vida real (o irl, como dicen los gamers), dos individuos distintos pueden tener el mismo propósito: "ser más saludable". Sin embargo, el objetivo de uno podría ser bajar de peso; y el del otro, subir de peso. Todo depende de lo que necesites en cada momento.
Ahora, en la tabla de antes, escribirás tus objetivos en la columna central, asociados cada uno a su propósito. Un único propósito puede tener varios objetivos, recuerda eso. Tómate el tiempo que necesites, no es algo que se haga en cinco minutos, pero luego merecerá la pena.
Piensa que lo que buscamos es concretar los propósitos en metas más claras. Si no das encontrado ningún objetivo para algún propósito, quizás es que este ya es bastante concreto de por sí. En ese caso, solo escribe de nuevo el propósito en la tabla de objetivos. Recuerda que no hay una única respuesta correcta. Esta tabla debe servirte a ti y a nadie más.
Número 3: No te líes con los botones
 |
| imagen de Memed_Nurrohmad en Pixabay |
Para gamers principiantes, un mando puede tener demasiados botones, y es fácil perder el control, sobre todo si el videojuego demanda movimientos rápidos y fluidos. Esto lo podemos solucionar entrenando, y visualizando muy bien los botones que tenemos que pulsar. A esa secuencia de botones se la conoce como comando.
Si nuestro propósito es matar aun goomba, y el objetivo es hacerle un salto bomba (o culazo, como se conoce coloquialmente), el comando sería: correr hacia el goomba manteniendo la flecha izquierda y pulsar a la vez el botón de saltar. En cuanto la vertical de nuestro personaje se encuentre perpendicular al enemigo, presionar la flecha hacia abajo para caer sobre él con un salto bomba. Es decir: correr + saltar + abajo.
Si los objetivos son una concreción de los propóitos, los comandos son concreciones de los objetivos. En la tercera y última columna vas a escribir los comandos de tus objetivos, es decir, todas aquellas pequeñas acciones que haremos a lo largo del año y que nos acercarán a nuestros propósitos.
Al igual que existen aplicaciones que detectan los botones que estamos pulsando en un mando, es importante que nuestros comandos se puedan registrar de alguna forma. Puede ser con un registro de hábitos, gráficos, tablas... Lo que sea, pero algo. Piensa que son acciones muy concretas y que se tienen que poder evaluar.
Por ejemplo, si tu propósito es ser más sano; y tus objetivos, comer más y hacer ejercicio; entonces tus comandos pueden ser:
- Para comer más: ir a un nutricionista una vez por semana, hacerse un menú saludable para cada día y aumentar de forma progesiva la cantidad de alimentos que tomas.
- Para hacer ejercicio: salir a correr todos los días a las 8 am e ir al gimnasio tres días a la semana.
Si os dáis cuenta, se puede llevar registro de todos estos hábitos con unos simples habbit trackers. Como consejo, si os cuesta encontrar vuestros comandos, pensad en concretar todas las acciones lo máximo posible. Por ejemplo, si os vais a apuntar al gimnasio, anotad cuántos días queréis ir a la semana, qué días de la semana serán y cuántas horas vais a ir cada uno de ellos. ¡Cuánto más concreto, mejor!
Número 4: Los niveles, uno a uno
 |
| Imagen de Eric Perlin en Pixabay |
Hay jugadores speedrunners especializados en pasarse un videojuego lo más rápido posible. Pero no queremos hacer eso con la vida, ¿cierto? ... ¡¿CIERTO?!
Por eso hay que ir poco a poco y ser realistas. No puedes matar a un goomba con una bola de fuego si no has conseguido una flor de fuego antes. Del mismo modo, si tu objetivo es correr una maratón, pero nunca antes corriste en tu vida más que para coger el autobús, pues...
Y no digo que debas renunciar a tus sueños y esperanzas, sino que las escaleras se suben escalón a escalón, no dando zancadas. Quizás no puedas correr una maratón ese año, pero podrías cambiar tu objetivo por "empezar a prepararme para correr una maratón", o "participar en una carrera solidaria", por ejemplo. Y así, seguro que en unos años puedes apuntarte a una maratón.
En este paso deberías de tener tu tabla terminada. Ahora, revisa que todos los propósitos los podrás desbloquear en el plazo de un año (o, al menos, acercarte bastante). Si no es así, reformúlalos. Está bien tener en mente logros a largo plazo, más allá del año, pero estos son propósitos "de Año Nuevo", así que centrémonos en eso.
Si lo deseas, puedes escribir esos otros logros más lejanos en alguna otra parte, como una vision board, para tenerlo siempre presente. Algún día lo alcanzarás, pero recuerda que Súper Mario tuvo que pasar por 8 mundos hasta rescatar a la Princesa Peach.
Número 5: Guarda tu partida y marca los checkpoints
La mayoría de juegos actuales tienen todos guardado automático, pero esto es la vida real, y el progreso que no guardes será progreso perdido. Este es quizás el paso más tedioso, pero es muy necesario para mantener la motivación y aprovechar el damage boost.
Durante todo (TODO) el año deberás de tomar registro de todo (TODO) lo que hagas relacionado con tus propósitos de año nuevo. Sí, todo (¡TODO!). ¡Que no tenga que mandarte a Resetti a casa! Las técnicas son varias, pero la más común son los registros de hábitos o habbit trackers. Consisten en pequeñas tablas con cuadraditos, cada uno correspondiendo a un día del mes. Colorearemos un cuadradito si hemos cumplido con la tarea; si no, permanecerá en blanco.
También es aconsejable registar el progreso que haces cada día con gráficas, tablas, registros de ánimo... Incluso puedes redactarlo en plan diario. Eso es decisión tuya, lo importante es que te sirva después para evaluar tu progreso. El formato tampoco importa, de nuevo, escoge el que mejor se adecúe a tus necesidades.
Estos registros han de ser relativamente rápidos de hacer. Te recomiendo guardar tu partida cada día al acabar la jornada o antes de irte a dormir. Mucha gente que no lleva este tipo de control ya se olvidó de sus propósitos a mediados de febrero. Lo que se pretende es, por un lado, tener siempre en mente nuestros logros a desbloquear y, por otro, mantenernos motivados.
Al principio puede resultar fácil, pero según avanza el año, el progreso que hagamos será menor, más sutil. Esto puede hacernos pensar que hemos tocado techo, que ya llegamos a nuestro límite, pero no es así. Al guardar nuestra partida, podremos ver que hay avance. No será en línea recta, habrá picos y valles, pero siempre, siempre se cambia de pantalla.
¿Y qué son los checkpoints? Son esas banderitas que nos aparecen a la mitad de los niveles de Super Mario. Si morimos después de consguirlo, volveremos al nivel desde ese punto, sin tener que comenzar de nuevo en el principio. Ojalá el sistema escolar fuese igual, ¿cierto?
Ahora vas a coger tu nuevo calendario, y vas a marcar unos tres o cuatro días como checkpoints. En ellos, haremos un guardado de partida un poco más extenso. Como una especie de copia de seguridad, o algo así.
Cuando llegue uno de los días marcados, te sentarás de nuevo a revisar tu progreso y a reflexionar: ¿Cómo vas? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Podrías hacerlo mejor? ¿El objetivo que creías que era realista resultó estar más alejado de lo que pensabas? ¿Ha surgido algo inesperado que te trastoca todos los planes? Vas a pensar en todo esto (y te recomiendo que lo hagas por escrito) y hacer los cambios necesarios.
Es muy probable que tengas que redefinir algo en tu tabla. Normalmente los cambios suceden en la columna de los comandos, rara vez en la de objetivos y casi nunca en la de los propósitos, pero probabilidad no es certeza. Quizás puedes ir un día más al gimnasio, por ejemplo; o puede que tengas que ir uno menos porque no aguantas tanto y sea necesario bajar un poco el ritmo.
Quizás, poniéndonos en un caso extremo, tengas un accidente y te escayolen el pie. Entonces, tendrías que redefinir el tipo de ejercicio que haces. Pero eso no significa que tengas que cambiar tu propósito de ser más sano, o tu objetivo de hacer ejercicio.
Habrá durante el año situaciones incontrolables que no dependen de nosotros. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ellas. No podemos quedarnos bloqueados, sino adaptarnos a la nueva situación lo mejor posible.
Lo más habitual es marcar los checkpoints de forma trimestral o cuatrimestral y, además, si observas que es necesario un cambio inmediato en tus comandos, simplemente hazlo. No tienes por qué esperar a ese día para ello.
Por último, recuerda analizar bien los datos. El objetivo no es frustrarnos o demostivarnos, sino todo lo contrario. Buscamos evaluar nuestro progreso y mejorarlo.
Consejos extra:
 |
| Imagen de scarfacino en Pixabay |
- Los años son círculos, pero nadie sabe dónde comienzan o acaban. Por eso, cualquier momento del año es ideal para proponerse cambiar nuestra vida a mejor.
- No te compares con los demás. Recuerda que cada persona es única y no tenemos por qué avanzar al mismo ritmo. Esto no es una competición.
- Redes sociales, las justas. En estos tiempos hay personas que sienten una gran presión de compartirlo todo. Es normal que quieras compartir tus propósitos y tu progreso, pero no todo el mundo está preparado para ello. Al final, puede provocar presión social. No te diré que no lo hagas, solo te recuerdo que no le debes nada a nadie, y que tú decides lo que vas a compartir y lo que no.
- Así como te digo que controles lo que compartes en las rrss sobre este tema, también opino que tener un compañero de propósitos puede ser beneficioso. Activando el "modo multijugador", os podréis motivar mútuamente y ayudar a conseguir vuestras respectivas metas. Pero recuerda: no os compareis, no es una competición.
- Al principio, para motivarte sobre algún propósito que se te haga cuesta arriba, puedes "recompensarte" por ello. Pero recuerda que según subes de nivel, es más difícil conseguir la recompensa. Llegará un día en el que ese hábito se incorpore en tu rutina y no necesites más esa recompensa, pero mientras tanto, seguro que te ayuda los primeros días. ¡Pero la recompensa debe ser coherente con el propósito!
- Un error no es un fracaso. Un fracaso es cuando dejas de intentarlo. Puede resultar muy difícil establecer un nuevo hábito o rutina en nuestra vida, pero con motivación y perseverancia, es posible. En los momentos de "bajona", mantén la calma y ten siempre en mente tu objetivo final y el porqué lo quieres conseguir. ¡Mantente fuerte!
Y esto es todo lo que os puedo ofrecer por hoy. ¡Feliz Año Nuevo! Espero que os haya gustado esta publicación y que os pueda servir de ayuda. Sé que no tiene nada que ver con educación, ni con literatura, pero... Bueno, este blog todavía está en pañales y aún ando buscando un tema que lo defina, así que no me cierro a nada.
Si os gusta este tipo de contenido, ponédmelo en los comentarios y podré traeros más cosas relacionadas. Además, también os puede interesar esta otra entrada que hice sobre el método de organización de la Bullet Journal.
Os dejo también mis redes sociales en el lateral derecho del Blog. Podéis seguirme para no perder ninguna actualización aquí, en el blog; en Twitter, donde ando más activo últimamente publicando cosillas; y en Wattpad, que retomaré en serio este año. De hecho, es uno de mis propósitos de Año Nuevo UwU.
También podéis compartir esta publicación con vuestra gente, y así quizás también se animan a desbloquear logros este año. Quién sabe, igual hasta ganáis un compañero para activar el modo multijugador.
Decidme: ¿Vais a aprovechar el damage boost este año? ¿Tenéis algún otro consejo? No dudéis en dejarlo en los comentarios, me encantará leeros y contestaros a todos.
Y yo me despido ya. ¡Feliz Año Nuevo! Espero que en este 2022 podáis alcanzar vuestras metas. 💕
¡Thank you so much for reading my blog!
¡Nyaa! 😻